El Emperador
V. El tercer mundo
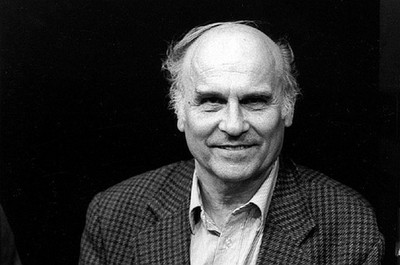
RYSZARD KAPUSCINSKI EN EL TEXTO EL EMPERADOR [1978], BARCELONA, ANAGRAMA, 2008
EL PERIODISTA POLACO QUE, A LO LARGO DE SU CARRERA COMO CORRESPONSAL, HA CUBIERTO DECENAS DE REVOLUCIONES, REVUELTAS, REBELIONES. EN ESPAÑOL, LA EDITORIAL ANAGRAMA HA PUBLICADO SEIS TÍTULOS DE LOS MÁS DE VEINTE QUE COMPRENDE SU OBRA: EL EMPERADOR, EL SHA, EL IMPERIO, LA GUERRA DEL FUTBOL, ÉBANO Y LOS CÍNICOS NO SIRVEN PARA ESTE OFICIO.
"Cada noche me dedicaba a escuchar a los que habían conocido la corte del Emperador. En un tiempo habían sido hombres de palacio o al menos disfrutaban del derecho a acceder a él libremente. No han quedado muchos. Parte de ellos fueron fusilados. Otros huyeron al extranjero o permanecen encarcelados en las mazmorras de ese mismo palacio: arrojados de los salones a los sótanos. Entre mis interlocutores también había algunos de los que se esconden en las montañas o viven, disfrazados de monjes, en monasterios. Todos intentan sobrevivir; cada uno a su manera, según los medios a su alcance. Tan sólo un puñado de esa gente se ha quedado en Addis Abeba, donde –paradójicamente– resulta más fácil que en ninguna otra parte burlar la vigilancia de las autoridades.
Los visitaba al caer la noche y para ello tenía que cambiar de coche y de disfraz varias veces. Los etíopes, que son muy desconfiados, no querían creer en la sinceridad de mis intenciones: tratar de encontrar el mundo barrido por las ametralladoras de la IV División.
Estas ametralladoras están montadas en el asiento contiguo al del conductor, en jeeps de fabricación norteamericana. Son manejados por tiradores cuya profesión consiste en matar. En la parte trasera del vehículo se sienta un soldado que recibe órdenes a través de una radioemisora móvil. Como el jeep está descubierto, el conductor, el tirador y el radiotelegrafista, para protegerse del polvo, llevan gafas negras de motorista, que el ala del casco oculta en parte. Así que no se les ve los ojos, y sus rostros de ébano, cubiertos por una barba de días, carecen de expresión alguna. Estos tríos están tan acostumbrados a la muerte que los chóferes conducen los jeeps de manera suicida; toman las curvas más cerradas a la máxima velocidad, circulan contra sentido y un vacío se abre a ambos lados a la mera aparición de semejantes cohetes. Más vale apartarse de su campo de tiro. De la emisora que lleva sobre sus rodillas el soldado que ocupa el asiento trasero salen, entre crujidos y chasquidos, voces y gritos nerviosos. Se ignora si alguno de estos roncos balbuceos es una orden de abrir fuego. Más vale desaparecer. Más vale meterse por cualquier calleja lateral y esperar a que pasen.
Ahora yo me adentro por unos callejones estrechos, sinuosos y llenos de barro que debían conducirme hasta unas casas que daban la impresión de estar abandonadas; parecía que nadie viviera en su interior. Tenía miedo: aquellas casas estaban vigiladas, y en cualquier momento podían atraparme con sus moradores. El peligro era, y sigue siendo, real pues a menudo son <<peinadas>> zonas de la ciudad, a veces incluso barrios enteros, en busca de armas, octavillas subversivas y hombres del antiguo régimen. Ahora todas las casas se espían mutuamente, se fisgan, se olfatean. Es una guerra civil con todas sus apariencias. Me siento junto a la ventana y en seguida oigo: cambie de lugar, se le ve desde la calle, resulta fácil apuntar hacia usted. Un coche pasa, se detiene, se oyen tiros. ¿Quién habrá sido?, ¿ellos o los otros? Pero hoy ¿quiénes son ellos y quiénes son los no ellos?, ¿los otros?, ¿los que están en contra de aquéllos porque están con éstos? El coche se aleja. Ladran perros. En Addis Abeba los perros ladran durante toda la noche; es una ciudad habitada por perros, los de raza y los que se han vuelto salvajes, desgreñados y comidos por los gusanos y la malaria.
Me repiten innecesariamente que tenga cuidado: nada de direcciones, nada de nombres, ni siquiera la descripción de una cara, si alto, si bajo, si flaco, si la frente, que sus manos, que su mirada, que sus pies, las rodillas, ya no hay ante quién… de rodillas.
[…]
El Emperador daba comienzo a la jornada escuchando denuncias. La noche es tiempo peligroso de conjuras y Haile Selassie sabía que lo que ocurriese de noche era mucho más importante que lo que ocurriese de día; de día podía observar, tenía a todo el mundo bajo control; por la noche tal tarea resultaba imposible. Por tal motivo consideraba de suma importancia las denuncias matutinas. Llegado a este punto quisiera aclarar una cosa: Su Venerable Majestad no tenía costumbre de leer. No existía para él la palabra escrita o impresa; había que informarle todo oralmente. Nuestro Señor no había ido a la escuela; su único maestro –y, además, tan sólo en la infancia– había sido un jesuita francés, amigo del poeta Arthur Rimbaud, monseñor Jerôme, quien más tarde sería obispo de Harar. Este religioso no había tenido tiempo suficiente para inculcarle al Emperador el hábito de la lectura, tarea tanto más difícil cuanto que Haile Selassie ya desde la mas temprana edad había ocupado cargos directivos de responsabilidad y no había tenido tiempo para dedicar a lecturas sistemáticas. Sin embargo, me parece que en este caso no se trataba únicamente de falta de tiempo y de costumbre. El informarse oralmente tenía una enorme ventaja: si era necesario, el Emperador podía declarar que tal o cual dignatario le había informado de algo muy distinto a lo que realmente había sucedido y aquél no podía defenderse al no disponer de ninguna prueba por escrito. De esta manera, el Emperador recogía de sus súbditos no aquello que ellos le dijeran sino aquello que, según su parecer, debía haberle sido comunicado. El Venerable Señor tenía sus propias ideas y a ellas ajustaba todas las señales que le llegaban del entorno. Lo mismo ocurría con la escritura, pues nuestro monarca no sólo no hacía uso de la habilidad de leer sino que tampoco escribía nada ni firmaba nunca de su puño y letra. A pesar de que venía gobernando desde hacía medio siglo, ni siquiera sus más allegados sabían qué aspecto tenía su firma. Mientras trabajaba, el Emperador siempre tenía a su lado al ministro de la Pluma, el cual apuntaba todas sus órdenes y disposiciones. Aquí debo aclarar que durante las audiencias de trabajo el Insigne Señor hablaba en voz muy baja moviendo apenas los labios. El ministro de la Pluma, que permanecía de pie a la distancia de menos de un paso del trono, se veía obligado a acercarse lo más posible a la imperial boca para poder oír su y apuntar las decisiones que emanaban de ella. Por añadidura, las palabras del Emperador eran por regla general ambiguas y poco claras, sobre todo en casos en los que no quería pronunciarse en un sentido determinado y al mismo tiempo la situación requería que diera su opinión. La habilidad del Monarca en estos casos era admirable. Preguntado por algún dignatario por la imperial decisión, no le contestaba directamente sino que se ponía a hablar en voz tan baja que ésta tan sólo llegaba al oído del ministro de la Pluma, pegado a los labios imperiales como un micrófono. Iba este funcionario apuntando los escasos e incomprensibles gruñidos del Soberano. El resto no era más que cuestión de interpretación y ésta correspondía al ministro, quien daba forma escrita a la decisión y la trasladaba a los escalafones inferiores. El que estaba a cargo del Ministerio de la Pluma era la persona de más confianza del Emperador y tenía un poder enorme. Podía convertir las nebulosas cábalas verbales del Monarca en cualquier disposición. Si la decisión tomada por el Emperador deslumbraba a todo el mundo por acertada y sabia, era una prueba más de la infalibilidad del Elegido de Dios. En cambio, si un murmullo de descontento se dejaba oír en el aire y de diversos rincones llegaba a los oídos del Monarca, el Honorable Señor podía achacarlo todo a la estupidez del ministro. Este último era la personalidad más odiada de la corte, pues la opinión pública, convencida de la sabiduría y bondad del Digno Señor, culpaba precisamente al ministro de tomar decisiones malignas y estúpidas, las cuales eran incontables. Aunque también es cierto que la servidumbre se preguntaba sotto voce por qué Haile Selassie no cambiaba de ministro, pero en palacio las preguntas podían hacer sólo de arriba abajo, nunca al revés. Precisamente en el momento en que por primera vez sonó una pregunta planteada en dirección opuesta a la acostumbrada sonó también la señal de la revolución.
[…]
Supongo que no tengo que convencerte, amigo mío, de que fuimos víctimas de un compló diabólico. De no haber sido así, palacio se habría mantenido mil años más, porque ninguno se derrumba por sí solo. Pero lo que hoy sé no lo sabía ayer, cuando la imparable marea de la destrucción nos arrastraba hacia el abismo, en tanto que nosotros, ciegos, ofuscados, embriagados, endemoniados casi, confiando, arrogantes, en nuestro poder, fuerza y superioridad, no divisábamos el fin. Y la calle, mientras tanto, continuamente agitada. Protesta todo el mundo: los estudiantes, los obreros, los musulmanes; todos exigen derechos, organizan huelgas, convocan manifestaciones, cubren de improperios al gobierno. Llega un parte informando que se ha sublevado la Tercera División, estacionada en el Ogaden. Ahora la subversión y la animadversión hacia el poder se ha adueñado ya de todo el ejército; sólo la guardia imperial se mantiene todavía leal. A causa de esta anarquía envalentonada y de una incitación al ultraje, tan desproporcionadas en el tiempo y en el espacio, los dignatarios de palacio empiezan a murmurar, a mirarse los unos a los otros, y en esas miradas suyas se dibuja la pregunta muda: ¿qué va a ser de nosotros?, ¿qué hacer? Ahogada y aplastada, la corte entera se llena de susurros, pst-pst, por aquí, pst-pst, por allá, y ya no se hace nada, sólo deambular por los pasillos, reunirse en los salones y cuchichear sotto voce, tramar Dios sabe qué, manifestar el descontento, maldecir al pueblo. Y así, entre palacio y calle se crea un sofocante clima de mutuo descrédito, reprobación, envidia y odio que todo lo envenena.
Me atrevería a afirmar que poco a poco van surgiendo en palacio tres bandos. El primero, constituido por los de las rejas, camarilla cerril e implacable, que exige el inmediato restablecimiento del orden y exhorta a que se detenga a los elementos levantiscos, a que se meta en la cárcel a los sublevados, a que se pongan en funcionamiento las porras y las horcas. Este bando se constituye bajo el liderazgo de una hija del Emperador, Tenene Work, dama de sesenta y dos años, feroz y eternamente malhumorada, que siempre ha reprochado al Venerable Señor su inmensa bondad. El segundo bando agrupa a los de la mesa. Se trata de la camarilla de los liberales, hombres débiles y además con tendencia a filosofar, los cuales consideran que se debe invitar a los rebeldes a sentarse a una mesa negociadora, hablar con ellos, escuchar lo que tengan que decir e introducir en el Imperio algún que otro cambio, alguna que otra mejora. Aquí la voz cantante la lleva el príncipe Mikael Imru, una mente abierta, una naturaleza propensa a hacer concesiones, y él mismo, hombre de mundo, conocedor de países desarrollados. Finalmente, el tercer bando es el formado por los de corcho, que, a mi entender, es el más numeroso en palacio. Estos carecen de opinión propia pero cuentan con que, como el tapón de corcho en el agua, también ellos flotarán sobre la ola de los acontecimientos, y con que todo acabará arreglándose y ellos llegarán a puerto sanos y salvos.
Cuando la corte se hubo ya dividido entre los de las rejas, los de la mesa y los de corcho, cada uno de los bandos se dedicó a exponer sus razones aunque lo hizo en secreto, incluso clandestinamente, porque el Ilustrísimo y Más Extraordinario Señor no le gustaban las camarillas por una simple razón: detestaba el parloteo, las presiones y toda insistencia que turbase la paz. Comoquiera que fuera, gracias a que se crearon estas banderías y a que no tardaron en ponerse de vuelta y media, en enseñarse las uñas y los dientes, en saltarse los ojos, en palacio revivió por un tiempo el vigor de antaño; por un tiempo, en fin, digo, nos sentimos todos en casa."

