Un dia en la vida de Ivan Denisovich
IV. La experiencia soviética de la guerra civil a la segunda guerra mundial
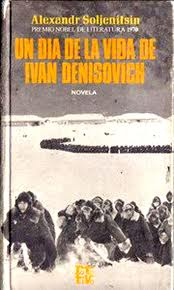
A las cinco de la mañana, como siempre, resonó el toque de diana: un golpe dado con un martillo en un carril de la barraca central. El interrumpido sonido penetró débilmente a través de la ventana cubierta con dos dedos de hielo y enmudeció pronto; hacía frío, y en la guardia se les pasaron las ganas de tocar más veces.
El sonido se había extinguido, y detrás de la ventana todo estaba como cuando durante la noche Sujov visitaba las letrinas, tétrico y sombrío. Sólo el triste resplandor de tres lámparas amarillas, dos en la zona exterior y otra en el propio campo, penetraba a través de la ventana.
Por alguna razón nadie venía a abrir la barraca ni se oía tampoco que los que se cuidaban de sus servicios cogieran las letrinas para sacarlas al exterior.
Sujov jamás se había quedado dormido después del toque de diana; se levantaba siempre puntual. Hasta la hora de la marcha quedaban libres una hora y media, las cuales le pertenecían a uno por completo, y quien conoce la vida del campo de concentración aprovecha todas las oportunidades para hacerse merecedor de alguna cosa: uno podía echar un remiendo con cualquier clase de tela en las manoplas de éste o aquél, o alargar a los de la brigada que aún estaban en los catres las polainas secas, a fin de que éstos no tuvieran que dar vueltas con los pies desnudos y escoger sus botas de en medio del montón. O recorrer, uno por uno, los almacenes y mirar a quién se podía hacer un favor, como barrer el suelo o traerle cualquier cosa; o recoger, en la barraca destinada a comedor, los platos de hojalata apilados por todas partes sobre las mesas de madera y llevarlos al fregadero, con la esperanza de encontrar alguna sobra.
Desgraciadamente, la gente se abría paso a codazos para realizar este servicio; y cuando, con mucha suerte, se encuentra un resto ínfimo en una de las escudillas de hojalata, se pierde el dominio de sí mismo y uno lo vacía a lengüetadas. A Sujov se le habían quedado grabadas en la memoria las palabras del primer brigada, Kusiomin, un más que experimentado lebrato de campos de concentración que ya en 1943 llevaba doce años de experiencia en ellos encima de las costillas, y que había dicho una vez en un calvero abierto en el monte en un fuego de campamento y ante el avituallamiento traído del frente: «Aquí, muchachos, impera la ley de la taiga. Pero también aquí viven hombres. En el campo sucumben aquellos que lamen los platos, especulan con la enfermería o denuncian.»
En lo que concierne a denunciar había él, naturalmente, exagerado. Ya se cuidaban ellos bien de no exponerse a ningún peligro, sólo que esta prevención la compraban con la sangre de los demás.
Siempre se había levantado Sujov al toque de diana, pero hoy no se levantó. Ya desde ayer no se encontraba bien, tiritaba y le dolían los huesos. Por la noche no había conseguido entrar en calor. Le pareció, en sueños, como si se encontrara muy enfermo y que, más tarde, disminuía algo su enfermedad. Quería y no quería que amaneciera.
Pero también aquella mañana amaneció.
Y ¿dónde diablos va aquí uno a calentarse? En la ventana, completamente helada, y en las paredes, a todo lo largo de las junturas del techo y por toda la barraca —un edificio gigantesco— sólo había rayas blancas: la escarcha.
Sujov no se levantó. Estaba tendido en el catre de arriba, tapado hasta las orejas con la manta y la enguatada chaqueta, con los pies metidos en las subidas mangas de la sahariana. No veía nada, pero percibía todos los ruidos y se daba cuenta de lo que pasaba en la barraca y en su rincón. Allí los del servicio de la barraca arrastraban afuera —graves y pesados pasos a todo lo largo del pasillo— uno de los ocho cubos que servían de letrinas. Uno piensa que esto es un trabajo fácil, un trabajo para inválidos, pero ¡intenta sacar una cosa así afuera sin verter nada! Allá, alguien de la brigada 75 hacía restallar un manojo de polainas sobre los sitios secos del pavimento. También en nuestra brigada se hacía lo mismo (también nos había tocado hoy a nosotros el turno de secar las polainas). El brigadier y su ayudante se calzaban las botas en silencio; su catre crujía. El ayudante del brigadier marcharía inmediatamente para la recepción del pan y el brigadier se iría de la barraca central a la barraca de guardia.
Pero no sólo para dirigir el cambio de guardia como hacía a diario. Sujov lo recordaba ahora: hoy se decidía el destino. Pretendían separar su brigada, la 104, de la construcción de los talleres y enviarla a un nuevo edificio, a la «Sozkolonie» (Colonia Socialista). Y esta «Sozkolonie» es sólo un calvero con puras nevascas, y lo que allí se debe hacer lo primero es cavar hoyos con las palas, levantar postes y tender el alambre de púas con las propias manos para que ninguna de aquéllas sobresalga. Después, y sólo después, construir.
Allí se comprueba cómo un hombre es incapaz de encontrar calor en parte alguna: no hay ni una miserable choza. Tampoco hay que contar con un fuego de campamento. ¿Cómo calentarse entonces? ¡La única salvación es trabajar hasta reventar!
El brigadier estaba preocupado. Y se puso en movimiento para arreglar el asunto. Hay que llevar allí como sea, a alguna otra brigada que no sea la nuestra. Claro, con las manos vacías no lo conseguiremos; hay que pasarle a escondidas al jefe de guardia medio kilo de grasa. Quizás un kilo.
Intentarlo no cuesta nada. ¿No es hasta cierto punto natural que uno pueda ponerse un día enfermo y pasarlo en la enfermería? La verdad es que me duele todo el cuerpo.
Algo más todavía. ¿Qué inspector está hoy de servicio?
Tiene servicio —se le ocurrió— Poltora Iwan, un macilento y altísimo sargento de ojos negros. Cuando se le ve por primera vez se asusta uno, pero una vez se le conoce resulta el más tratable de todos los de servicio. No le pone a uno a la sombra ni le lleva arrestado a ver al oficial del regimiento. Todavía puede uno, pues, permanecer un rato tumbado, hasta que los de la barraca 9 se dirijan al otro lado, hacia la barraca comedor.
Las camas de campaña crujían y se movían. Dos se levantaron al mismo tiempo; el vecino de la litera de arriba de Sujov, el anabaptista Alioska, y el de abajo, Buinovski, antiguo capitán.
Los de servicio en el barracón, dos hombres viejos, que ya habían sacado afuera las letrinas, se disputaban para ver a quién le tocaba ir a buscar agua caliente. Reñían obstinadamente, como mujeres. El electricista de la brigada 20 gruñó, arrojándoles una polaina:
—¡Eh, vosotros, vigilantes! ¡A ver si os calláis!
La bota resonó apagadamente contra uno de los postes. Enmudecieron.
En la brigada vecina, el ayudante de la brigada murmuraba:
—¡Vasil Fiodoritsch! En el reparto de provisiones me han engañado estos atorrantes; había cuatro porciones de novecientos gramos y ahora hay sólo tres. ¿A quién se lo voy yo a quitar ahora?
Habló bajo, pero, naturalmente, la brigada completa había aguzado las orejas y contenido la respiración. A alguien le sería acortada la ración de la tarde.
Y Sujov seguía tumbado sobre las duras virutas de madera de su colchón. Si por lo menos pudiera uno sobreponerse, si tuviera escalofríos o si se terminaran esos lancinantes dolores. Pero ni una cosa ni otra ocurrían.
Mientras el anabaptista musitaba sus oraciones, volvió Buinovski de afuera y dijo entre dientes y con un tonillo malicioso:
—Agarraos bien, rojos marineros. ¡Treinta grados justos!
Y Sujov decidió visitar la enfermería.
Pero en ese mismo momento una poderosa mano retiró violentamente su chaleco y la enguatada chaqueta de su cuerpo. Sujov apartó la sahariana de su rostro y se incorporó. Debajo de él se encontraba el flaco Tatarin, cuya cabeza alcanzaba casi los cantos de la litera más alta.
Al parecer tenía servicio fuera de turno y estaba de ronda.
—S-ochocientos cincuenta y cuatro —leyó en alta voz Tatarin, en el blancuzco remiendo sobre la espalda de la negra sahariana—. ¡Tres días de reclusión con trabajo!
Y apenas había resonado su curiosamente comprimida voz cuando ya en el barracón —en el que no estaban encendidas todas las lámparas y en el que dormían doscientos hombres en cincuenta literas de a cuatro, plagadas de chinches— empezaron los rumores y todos aquellos que aún no se habían levantado empezaron a vestirse con toda rapidez.
—¿Por qué, camarada jefe? —preguntó Sujov, y su voz sonó más plañidera de lo que pretendía.
Salir a trabajar significaba todavía media reclusión, uno obtiene algo caliente y no queda tiempo para reflexionar. Pero reclusión total significa: sin trabajo.
—¡Por no levantarse a la llamada! ¡Largo, hacia la Jefatura del campo! —aclaró Tatarin indiferente, porque para él, tanto como para Sujov y todos los demás, estaba bien claro el porqué del castigo.
En el barbilampiño, marchito rostro de Tatarin no había ninguna excitación. Se dio la vuelta buscando una segunda cabeza de turco, pero ya todos —los que estaban en la penumbra, los que se encontraban bajo las mortecinas luces y los de los primeros y segundos pisos de las literas— metían sus piernas en los negros pantaIones de guata con el número colocado en el muslo superior izquierdo o, ya vestidos, ponían los pies en polvorosa y se precipitaban hacia la salida para esperar a Tatarin en el patio.
Si Sujov hubiera recibido el castigo por alguna otra cosa, por la cual se lo hubiera merecido, no estaría tan enojado. Pero precisamente le molestaba porque él siempre había sido uno de los primeros en levantarse. El rogar y suplicar a Tatarin no tenía ningún sentido, ya lo sabía de sobra, pero de todos modos, de acuerdo con las ordenanzas, Sujov comenzó a implorar a Tatarin, al mismo tiempo que se ponía los pantalones (encima de la rodilla izquierda del pantalón había, cosido, igualmente, un parche gastado y sucio y pintado en él, con un negro y ya desvaído color, el número S-854). Se puso la chaqueta (también sobre ella había dos números, uno en el pecho y otro en la espalda), escogió del montón de polainas que yacían en el suelo las suyas, se caló la gorra (con un parche parecido, con el número delante) y siguió a Tatarin.
La brigada 104 entera vio cómo Sujov era conducido, pero nadie dijo una palabra; bromas aparte, ¿qué se podía decir? El brigadier hubiera podido interceder en su favor, pero ya se había ido. El mismo Sujov no habló tampoco a nadie con objeto de no excitar a Tatarin. Que se tomarían su desayuno, era una cosa segura.
Iban demasiado lejos.
El frío y la niebla le cortaban a uno la respiración. Desde las lejanas torres de control resplandecían dos grandes reflectores que cruzaban sus luces sobre toda la zona del campo. Las lámparas de la zona exterior y las del interior estaban encendidas. Las habían cargado tanto que eclipsaban completamente a las estrellas.
Los penados se apresuraron a ir en busca de sus propios asuntos: bajo sus polainas crujía la nieve; uno iba al retrete, otro a los depósitos, el de más allá a la recogida de paquetes, aquél otro a entregar cebada perlada en las cocinas privadas. Todos llevaban la cabeza cubierta, mantenían la chaqueta apretada contra sí y todos se helaban, no tanto por el frío en sí como por el pensamiento de tener que pasar todo el día con un frío semejante. Tatarin, sin embargo, en su viejo abrigo, atado con dos desgastados, cordones azules, marchaba con paso comedido y aparentemente no le importaba la temperatura.
Contornearon la alta talanquera en dirección a la prisión del campamento —un edificio de piedra—, pasaron por delante de la alambrada que protegía la panadería del campo de los penados, y dejaron atrás la barraca central donde, suspendido en un poste y sujeto con un grueso alambre, había un carril completamente cubierto de escarcha. De nuevo, al lado de un segundo poste, del que colgaba, protegido para no marcar demasiado bajo, un termómetro enteramente cubierto de rocío congelado, Sujov miró de reojo, esperanzado, al blanquecino tubo: si hubiese marcado cuarenta y un grados no los hubieran podido enviar afuera, al trabajo. Pero aquel armatoste no parecía querer moverse jamás por encima de los cuarenta.
Penetraron en el barracón central y se dirigieron inmediatamente al alojamiento de los inspectores. Lo que ya Sujov había presentido por el camino se confirmó allí. No hubo reclusión de ninguna clase; lo que ocurría simplemente era que el pavimento del alojamiento de inspectores no había sido limpiado. Ahora, aclaró Tatarin, perdonaba a Sujov y le ordenaba fregar el suelo.
El fregar el suelo del alojamiento de inspectores era tarea de un detenido especial, que no necesitaba salir a trabajar: el asistente del barracón de oficiales. Pero éste se había llegado a hacer tan familiar entre los oficiales, que tenía entrada en los aposentos del Mayor, del oficial del regimiento, del soplón; los servía a todos y escuchaba, de cuando en cuando, cosas que jamás llegaban a oídos de los inspectores. Desde hacía algún tiempo, el limpiar suelos para simples inspectores le parecía estar por debajo, en cierto modo, de su dignidad; los vigilantes le habían llamado varias veces oliéndose, finalmente, la tostada. Así fue como empezaron a uncir a los «trabajadores» para limpiar los suelos.
En el cuarto de los guardas la estufa estaba al rojo vivo. Dos vigilantes que se habían despojado de toda su ropa, excepto de sus sucias camisas, jugaban a las damas, mientras que el tercero, tal y como estaba, con la ceñida piel y las polainas, dormía sobre un estrecho banco. En un rincón había un cubo con trapos para la limpieza.
Sujov se alegro y dijo a tatarin, puesto que le habia perdonado:
Gracias, camarada jefe. Ahora no volvere jamas a quedarme tumbado más de lo debido.
Aquí reinaba una ley muy sencilla: ¿Listo? ¡Fuera!
Ahora, una vez que Sujov tenía trabajo asignado, sus dolores parecian tambien haberse terminado. Atrapo el cubo y se fue sin guantes ( con la prisa los habia dejado debajo de la almohada) en dirección de la fuente.
Los brigadieres, que habian salido en dirección al puesto de guardia, se apelotonaron rodeando al poste, y uno de ellos, un joven y antiguo heroe de la union sovietica, se suspendio del poste y froto el termómetro.
Desde abajo le aconsejaron.
— ¡Échale el aliento; si no, sube!
Suba o no... Inútil, desde luego.
Tiurin, brigadier de Sujov, no estaba entre ellos. Sujov había dejado el cubo a su lado, las manos escondidas en las mangas y miraba curioso en derredor suyo.
— ¡Veintisiete y medio! ¡M...!
Por razones de seguridad echó todavía una ojeada hacia abajo y saltó después al suelo.
— ¡No marcha bien! Miente siempre —dijo alguien.
—Ya se cuidarán de no poner ninguno que marche bien.
Los brigadieres se marcharon y Sujov se apresuró en dirección a la fuente. Las orejas, bajo las orejeras bajadas pero no sujetas, empezaban a torturarle por el frío.
El pozo estaba cubierto por una espesa capa de hielo, de tal modo que el cubo apenas cabía por el agujero. La soga estaba rígida, helada.
Sin notarse las manos, Sujov regresó, con el cubo humeando, hacia el barracón de los vigilantes y metió las manos en el agua del pozo. Se las calentó.
Tatarin no estaba allí, por ello se hallaban reunidos los cuatro vigilantes. Habían terminado los unos de jugar a las damas y el otro de dormir, y discutían la cantidad de mijo que se les daría en enero (en la colonia las cosas iban muy mal con los alimentos y se compraba a los vigilantes, aun cuando tampoco se dispusiera de muchas cosas).
— ¡Cierra la puerta, mal bicho, hay corriente! —dijo uno de ellos, distrayéndose de lo que estaban hablando. No conducía a nada empaparse las botas ya desde por la mañana. Uno no se podía poner otras ni aun dentro de los barracones. En relación con el calzado, en los ocho años Sujov había vivido diferentes ordenanzas. Había ocurrido tener que marchar durante todo el invierno sin polainas; y también no recibir ni uno solo de estos zapatos, sino sólo calzados hechos de corteza o de neumáticos de coche. Ahora se había arreglado todo, por decirlo así, en la cuestión del calzado. En octubre, Sujov había recibido un par de sólidos y fuertes zapatos, lo suficientemente grandes para meter algunos harapos que protegieran sus pies (en realidad, los había robado del aposento situado detrás del asistente del brigadier). Durante una semana entera se había pavoneado dentro de ellos como un niño el día de su cumpleaños con un regalo, martilleando continuamente el suelo con los tacones nuevos. Y en diciembre habían llegado las polainas justo a tiempo; una vida agradable, no hay por qué morir. Después, alguien así como un diablo de la administración, había sugerido al jefe del campo: «Si tienen polainas, que devuelvan los zapatos.» No concebía que uno de los penados poseyera simultáneamente dos pares. Y Sujov debía escoger ahora entre andar el invierno entero con zapatos o con botas de fieltro, y andar con ellas también en tiempo de deshielo, pero optó por devolver los zapatos. ¡Los había cuidado tanto, manteniéndolos flexibles, gracias a un unto —Solidel—, y ahora, ay, adiós flamantes zapatos! En los ocho años no había sufrido por nada tanto como por esos zapatos.
Alguien los habrá arrojado a cualquier montón, en la primavera ya no te pertenecerán más Inmediatamente le vino a Sujov un pensamiento. Se descalzó, colocó las botas de fieltro en un rincón y tiró los andrajos de los pies detrás de él (la cuchara resonó en el suelo, aunque se había apresurado al llamarle, no había olvidado la cuchara); disfrutó correteando con los pies desnudos, distribuyendo el agua con la bayeta, sin ahorrarla, de la que también las botas de fieltro de los vigilantes recibieron su parte.
— ¡Eh, tú, basura, con más cuidado! —dijo uno de ellos indignado, levantando sus pies sobre una silla.
— ¿Arroz? ¡El arroz va según otra norma! ¡No se te ocurra comparar al mijo con el arroz!
— ¡Eh, cabeza de madera, qué estás haciendo con tanta agua! ¿Quién es el que friega así el suelo?
— ¡Camarada jefe! No hay otra forma de hacerlo. La porquería ha corroído demasiado el suelo...
— ¿Es que no has visto nunca cómo fregoteaba tu mujer el suelo, cerdo?
Sujov se incorporó con el goteante trapo en la mano. Sonrió mansamente y mostró las mellas dentales que el escorbuto le había ocasionado en 1943 en Ust-Ishma, cuando la cosa se puso bastante fea. Tan fea que la disentería lo dejó completamente desmirriado y el enfermizo estómago no quería, sencillamente, admitir nada más. Ahora sólo le quedaba de aquel tiempo, todavía, unos retortijones de tripas.
—Camarada jefe, me han separado de mí mujer desde 1941. No tengo ni idea de lo que puede haber sucedido con ella.
—Mírales cómo friegan... No pueden ni quieren hacer nada, los granujas. No valen ni el pan que se les da. Se les debería cebar con m...
— ¿Y por qué demonios hay que fregar el suelo cada día? La humedad no desaparece. ¡Tú, 854, escucha! Friega un poco por ahí, para que esté algo mojado y lárgate con viento fresco.
— ¡Arroz! ¡Mira que comparar arroz con mijo! —dijo el otro, volviendo a lo suyo.
Sujov había logrado lo que se propuso.
El trabajo es como un bastón, con dos extremos. Si lo haces para hombres, te ennoblece; si lo haces para imbéciles... Si lo haces para imbéciles, no te esfuerces. Así pensaban todos ellos. Si no, estaba claro que ya habrían reventado hace tiempo.
Sujov lavó el suelo de tal manera que no quedara ningún sitio seco, arrojó la retorcida bayeta detrás de la estufa, se calzó en el umbral sus botas de fieltro, arrojó el agua sobre la conducción que servía de desagüe, hurtó el cuerpo y pasó corriendo por delante de la Sauna y de la barraca-club, oscura y helada, hacia el barracón comedor.
Tenía que lograr quedarse en la enfermería, de nuevo le dolía todo el cuerpo. Además, debía uno andarse con cuidado para no caer en las manos de algún vigilante. El mismo comandante del campo había dado orden estricta de coger a los prisioneros rezagados y ponerlos a la sombra.
Delante de la barraca comedor — ¡qué milagrosa casualidad!— no se apelotonaba hoy la masa, no había que hacer cola. ¡Adentro! En el interior, un vaho como en la Sauna; desde la puerta hacia adentro, neblina del frío y vapores de la sopa. Los brigadieres estaban sentados en las mesas o se apretujaban en los pasillos, esperaban hasta que una plaza quedara libre.
Gritando y abriendose paso entre las masas, dos o tres hombres de cada brigada llevaban, en bandejas de madera, fuentes con sopa y pure, y buscaban sobre las mesas un sitio donde ponerlas. Sin embargo, Sujov no oye nada, ni el ruido de los taburetes, ni el pataleo, y ahora ha topado él también con una de las bandejas. ¡Zas, zas! Alguien le golpea en la nuca con la mano libre. ¡Otro, también! ¡Es natural! No te pongas en medio del paso, no te quedes parado donde haya algo para lamer.
Allá, detrás de la mesa, sin haber sumergido la cuchara en la fuente, se santigua un muchacho. Claro, un ucraniano occidental, y encima recién llegado. Mientras los rusos han olvidado incluso con qué mano se santigua uno.
Hace frío, sentado en la barraca comedor. La gente come, en su mayoría, con la gorra puesta pero sin prisa; pesca, entre las hojas de la lombarda, los pequeños trozos de pescado recocidos y medio disueltos, y escupe las espinas en la mesa. Se ha acumulado un gran montón de ellas encima de la mesa y antes de que la nueva brigada llegue, alguien las barre con la mano y las tira al suelo, donde rechinan cuando se las pisotea. Escupir directamente en el suelo es considerado como una indelicadeza.
El barracón está atravesado en su centro y de un extremo a otro por dos filas de pilares, vigas maestras o algo semejante, y en uno de estos postes estaba sentado Fetiukov, compañero de brigada de Sujov, que le guardaba el desayuno. Era uno de los últimos pertenecientes a la brigada, situado por debajo de Sujov. Exteriormente toda la brigada se parecía mucho, con las mismas negras chaquetas enguatadas y con los mismos números, pero contemplada interiormente, era muy desigual. Había grados. Buinovski no esperaría con los platos de otro y tampoco Sujov aceptaba cualquier trabajo; había tipos que sufrían aún más humillaciones.
—Está todo frío. Ya iba a comer yo por ti; pensé que te habían encerrado.
El no se esperó porque sabía que Sujov no dejaría nada, que limpiaría completamente los dos platos.
Sujov extrajo la cuchara de la bota. Quería a esta cuchara, le había acompañado por todas partes en el Norte, la había fundido él mismo con arena e hilo de aluminio y en ella, arañada con un clavo, se podía leer: «Ust-Ishma, 1944.»
Sujov se quitó la gorra de la trasquilada cabeza. Hiciera el frío que hiciese, sencillamente, es que no había podido nunca decidirse a comer con la gorra puesta. Removió la, por tantos motivos, desvirtuada sopa y se aseguró con rapidez de lo que le habían echado en el plato. Regular. No le habían servido de los bordes de la marmita, pero tampoco del fondo. De Fetiukov era de suponer que mientras le había guardado los dos platos, le habría pescado una patata.
La única ventaja de la sopa es que está caliente, pero para Sujov estaba ahora completamente fria. A pasar de ello, comenzo tan lenta como circunspectamente a tomarla a cucharadas. Ahora podia empezar a arder el cobertizo; no habia ninguna razon para apresurarse.
Exceptuando el sueño, el ocupante de un campo de concentración vive para si exclusivamente diez minutos cada mañana en ocasión del desayuno, cinco durante la comida y otros cinco durante la cena.
La sopa era la misma cada dia; ello dependia de la clase de verdura que se hubiera almacenado para el invierno. El año pasado se habia almacenado exclusivamente zanahorias saladas, y asi la sopa, desde septiembre hasta junio, no tenia otra cosa que zanahorias. En el año actual era la Lombarda. El tiempo de las vacas gordas para los prisioneros del campo es junio; después todas las verduras han sido consumidas y se las sustituye por cebada perlada. El de las vacas flacas es julio. Entonces lo que contienen las marmitas son ortigas picadas.
De los pescaditos salían cada vez más espinas; la carne estaba recocida hasta los huesos, deshecha, y sólo había algo que rascar chupándolos. Sujov no dejó del desmoronado esqueleto del pescado ni una sola escama, ni una migaja, masticó la raspa con los dientes, la chupó y la escupió encima de la mesa. No importa de qué pescado lo comía todo, las agallas y la cola, incluso los ojos cuando cogía algún trozo de ellos con la cuchara, pero ahora sobrenadaban hervidos y solitarios en el plato unos enormes ojos de pez y no se los comió. Los otros se rieron de él.
Sujov había vivido hoy económicamente. Puesto que no había ido al barracón, no había recibido su ración y comió ahora sin pan. El pan lo comería solo, después, con gran apetito. Solo, sacia más.
Como segundo plato había puré de mijo, convertido ya en un informe montón congelado. Sujov lo cortó en pedacitos. No era sólo porque la mezcla de hinojo y de mijo se hubiera quedado fría; caliente tampoco hubiera tenido ningún gusto y no llenaba. Sabía a hierba y sólo tenía del mijo el color amarillo. De algún chino, como se suele decir, se les había ocurrido distribuir eso, en vez de cebada o trigo mondados. Cocida, la pasta pesaba 300 gramos y basta. Puré y nada eran la misma cosa, pero tú te tienes que arreglar sólo con eso. Sujov, después de haber chupado cuidadosamente la cuchara y de guardarla en su viejo escondite de la bota de fieltro, se caló la gorra y se fue a la enfermería.
En el firmamento, cuyas estrellas no se veían por la iluminación del campo, todo seguía estando oscuro. Los dos reflectores dividían el campo en dos anchos rayos. Cuando se instaló este campo, el especial, los puestos tenían todavía, procedentes del frente, un sinnúmero de bengalas de situación. Apenas se había extinguido la luz cuando la zona cerrada se inundaba de cohetes, blancos, verdes y rojos —una guerra en toda regla—. Después finalizó el disparo de estos cohetes. ¿O es que resultaban demasiado caros?
Reinaban las mismas tinieblas que cuando el toque de diana, pero para el ojo experimentado era fácil comprobar, por pequeños indicios, que pronto sería dada la señal de marcha. El asistente de Kromoj (el de servicio, destinado al barracón comedor, Kromoj, sostenía a su vez a un ayudante y le daba de comer) se encaminó a la Barraca de Inválidos 6, es decir, los que no tenían que salir a trabajar, a llamarles para el desayuno. Un viejo pintor barbudo se dirigió a la sala de estudios para buscar color y pincel y pintar los números. De nuevo, Tatarin, con enormes pasos, de prisa, cruzó la divisoria del campo en dirección al barracón de oficiales. Casi todos los tipos se habían retirado del exterior, todos se habían camuflado y se recalentaban durante los últimos dulces minutos.
Sujov se escondió rápidamente de Tatarin, detrás de una esquina del barracón. Crúzate de nuevo en su camino y te llevará esta vez del cabezal. Ya, y sobre todo, que uno no puede estar nunca papando moscas. Se debe procurar que un vigilante no te vea nunca solo, sino en manada. Quizá busque él un hombre para darle trabajo, quizá no tiene a nadie en quien desfogar su ira. En los barracones, la orden ha sido leída: cinco pasos antes de encontrarse al vigilante hay que quitarse la gorra y volvérsela a poner tres pasos después. A uno de los vigilantes, que da vueltas de acá para allá como un ciego, le da todo igual; pero a los otros eso les viene muy a propósito. ¡A cuántos han enviado a chirona a causa de estas gorras! No; es preferible permanecer tras el rincón.
Tatarin había pasado por delante y Sujov se había decidido por la enfermería, cuando se le ocurrió, repentinamente, que hoy por la mañana, antes de la marcha, había hecho un encargo al largo Lette, el de la barraca 7; podría ir y comprarle dos vasos de tabaco de su propia cosecha. Pero Sujov se había entretenido tanto que se le había olvidado. El largo Lette había recibido ayer por la tarde un paquete y seguramente mañana ya no quedaría nada de ese tabaco. ¡Y quién espera otro mes para un nuevo paquete!
A Sujov le invadió la indignación, pataleó. ¿No sería mejor regresar a la barraca? Pero la enfermería estaba sólo a dos pasos y subió rápidamente la escalinata. La nieve crujía, perceptiblemente, bajo sus pies.
El corredor de la enfermería estaba, como siempre, tan limpio que uno tenía miedo de pisar el suelo. Las paredes estaban pintadas con laca blanca, los muebles eran todos blancos.
Las puertas del dispensario se hallaban cerradas. Seguro que los médicos no se habían levantado todavía. En el cuarto de guardia, sentado detrás de una limpia mesa, con una bata blanquísima, estaba el médico Kolia Dovuskin, un muchacho joven. Escribía algo. […]”
Alexander Solzhenitsyn Un día en la vida de Iván Denisovich [1962], Barcelona, Plaza&Janés Editores, 1970.

